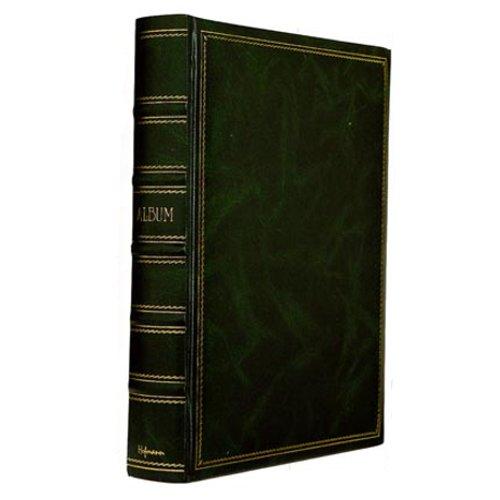El
caso de hoy es un tanto especial, aunque no el único, porque el autor era
también menor de edad y engañaba a chavales no solo de su ciudad, sino de su
propio colegio para que quedasen con él. Seguía un plan muy típico (y es que
estos criminales no son nada originales): se hacía pasar por una moza de buen
ver para convencer a su víctima para que quedase con él y entonces se revelaba
la verdad. Lo normal en estos tipos es que recurran al chantaje remoto (“mándame
más fotos”), pero éste llegaba un paso más allá. Además, era un experto en
engañar… a todo el mundo, con apenas dieciséis años.
El
servicio para atraparlo empezó de la manera habitual: controlábamos el
apartamento en el que residía junto a sus padres y detectamos que se abría la
puerta a la hora cercana a la que debía irse al colegio… aunque no llegó a la calle.
Los minutos pasaron y observamos como el resto de su familia iba abandonando el
edificio, uno a uno. Solo podía quedar él. Un poco asustados, decidimos
comprobar si había alguien en el interior. Nos dimos la sorpresa de que nadie
contestaba: estaba vacío.
—¿Por
dónde ha pasado? —preguntó, algo ofendida, la directora del dispositivo—.
¡Estáis controlando todos los posibles caminos!
—Por
aquí, no, jefa —contestamos uno tras otro todos los puestos de espera, mientras
nos mirábamos asombrados.
El
misterio se solucionó un poco más tarde, cuando un miembro del operativo,
haciendo una batida por el garaje (a la desesperada…) se lo encontró saliendo
del trastero, de vuelta a su casa.
La joyita de jovencito cada día
hacía lo mismo: salía antes, se escondía en los sótanos y, cuando el piso
estaba vacío, volvía a seguir disfrutando del ordenador a espaldas de sus
progenitores que, para mayor escarnio, eran profesionales de la educación.
Encontramos imágenes que le
mostraban teniendo relaciones sexuales con otros chicos de su entorno, que
tuvimos que identificar y oír en declaración, sobre todo porque no parecían
demasiado forzadas.
—Vamos
a ver —preguntábamos por enésima vez a una de las víctimas— ¿tú quedabas con él
sabiendo que era un chico?
La
historia era tan estrambótica que nos costaba creerla.
—No,
al principio no. La sorpresa era cuando en vez de la guapa rubia de ojos azules
estaba él, que lo conocía del
Instituto…
—¿Por
qué no te ibas en ese momento?
—Porque
me enseñaba las conversaciones comprometidas que habíamos tenido y amenazaba
con contárselas a todos si no tenía sexo con él…
—¿Y
es más grave el qué dirán que acostarte con alguien que te obliga a ello?
—Miren…
si éste, que es maricón reconocido, dice que yo también lo soy… se acabó:
ninguna chica se me iba a acercar nunca más. Por eso accedía.
—Es
decir, que prefieres hacer actos homosexuales a que te llamen homosexual, ¿no?
—Pueden
ustedes decirlo así.
Tuvimos
que hacer una reunión para asegurarnos de que lo habíamos entendido. Como todos
habíamos llegado a la misma conclusión, la arriba explicada. Pensamos que la
víctima no regía muy bien… hasta que todos los demás chicos, incluyendo los que
tenían novia, declararon exactamente lo mismo.
Por
si aquello no fue lo suficientemente raro, al más veterano del dispositivo le
dio por usar el nombre en latín de la ciudad cada vez que llamamos al Colegio
de Abogados y todavía no sabemos por qué… Al menos fue un desahogo jocoso a una
situación tan tensa como inexplicable aunque ahora, unos cuantos años después,
nos arranque una sonrisa lo surrealista de lo que pasó aquel día.